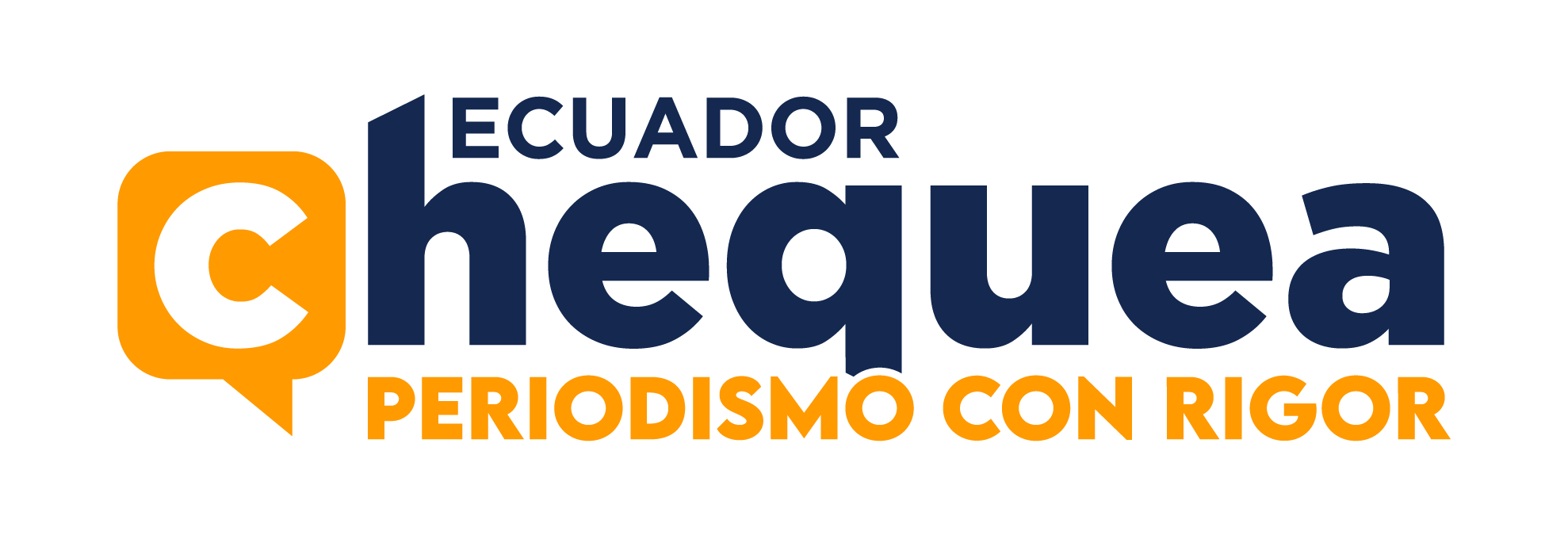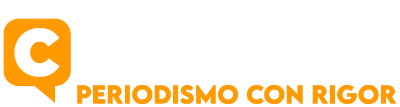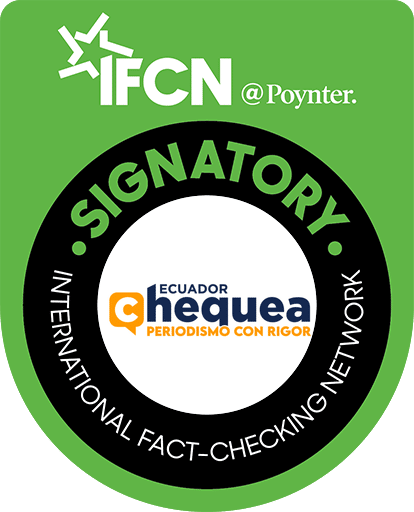En su nuevo Gobierno, el presidente recibirá un país que ve subir exponencialmente la violencia y la inseguridad. Conoce las cifras actuales y los retos de mantener la militarización y el exceso de estados de excepción como política pública.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Ecuador sigue viendo, día con día, incrementar la violencia de forma progresiva y casi exponencial. El 20 de marzo, quienes se movían cerca del túnel Santa Ana, en Guayaquil, presenciaron uno de estos hechos que se han normalizado en el imaginario ecuatoriano. Ese día, tres personas fueron asesinadas y el suceso fue captado por las cámaras aficionadas de los celulares de quienes pasaron por ahí, viralizando el clip en redes sociales. Pero este es sólo uno de los tantos casos que se viven en Guayaquil y en otros cantones del país, demostrando esta fuerte escalada de la violencia.
Hoy, Daniel Noboa, presidente reelecto, se prepara para otros cuatro años en el poder. Y esto, trae consigo un nuevo panorama al que tendrá que hacer frente para tratar la crisis de seguridad en el país. Pero, ¿cómo recibirá sus propias cifras el nuevo Gobierno y cómo está el balance de la violencia? Aquí te contamos.
Seguridad en cifras
Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y marzo de 2025, Ecuador ya reporta 2.361 homicidios. Esto, en perspectiva, representa que el país vive su primer trimestre más violento desde, al menos, 2014; superando incluso las cifras de 2023, año que ya fue calificado como el más violento de la historia de Ecuador.
Y esta tendencia se ha mantenido en los últimos tres meses en el país. Enero y febrero también se habían colocado como los meses de inicio de año más violentos de la última década; con una cifra de homicidios de 793 y 737 respectivamente. Solo 2023 se encuentra en segundo lugar de todos estos datos, como se puede observar en el gráfico.
Estas cifras demuestran claramente el aumento de la violencia exponencial que continúa experimentando el país. En el análisis trimestral, se puede ver que el primero de este año es 65% más alto que el dato reflejado en los tres primeros meses de 2024 y aún 39% más que los casos de 2023; que, una vez más, fue colocado como el año más violento de la historia de Ecuador.
Los datos son claros, y es que este año el país se configura para romper récords en cifras de homicidios con relación a la última década, algo que ya enciende las primeras alertas y una realidad que ya se ha visto marcada por las masacres que se han contado en medios de comunicación y redes sociales; el pan de cada día en unas ciudades más que en otras.
Sólo marzo de 2025 contabilizó 831 homicidios, cifra que iguala a octubre de 2023, mes que fue categorizado como el más violento desde que existen registros estandarizados, en 2010. Es decir, marzo igualó el récord histórico de homicidios en el país, a escala mensual.
Pero no todas las ciudades y cantones reflejan esta realidad en las cifras locales. Según los reportes del Ministerio del Interior, sólo Guayaquil concentra 741 homicidios en el primer trimestre de 2025, lo que representa el 31,3% de los homicidios a escala nacional. A este le siguen Durán, Manta, Machala, Puebloviejo, Babahoyo, Esmeraldas y Quito.
Es en estas zonas donde se han registrado las mayores masacres y casos de homicidios en los últimos meses. Algunas de las historias recuerdan la masacre en Socio Vivienda, un coche bomba en la Penitenciaría, entre otros casos.
Pero esta es sólo una de las fotografías que se puede hacer a las cifras de seguridad en el país. A estos se suman otros factores, como las extorsiones, que en 2018 reflejaron un total de 1.570 casos; en 2019, 1.616 casos; en 2020, 2.081; en 2021, 2.809; en 2022, 8.472; en 2023, 21.967; y en 2024, 22.228 casos. Como se puede ver, esto también refleja un aumento exponencial en los últimos años. Y lo mismo ocurre en el caso de los secuestros, que pasaron de 1.129 en 2018 a 3.566 en 2024.
Según datos de la Fiscalía, sin embargo, hay otros datos de seguridad que han presentado una reducción. Este es el caso de los robos, que se distancia. En gran medida de los datos de 2023, aunque presentan un ligero aumento a 2024.
En el primer trimestre de este año se han reportado 16.376 de estos casos, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra fue de 15.075; lo que representa un aumento del 8,63%. Sin embargo, al comparar el dato con el año 2023, en el que se reportaron 18.801 casos; la reducción es del 12%.
Esto, a pesar de que ciertas modalidades han presentado incrementos. Por ejemplo, el robo de vehículos registró un aumento del 5% con relación a 2024; lo mismo ocurrió con el robo de celulares.
Análisis y proyecciones
A medida que se consolidan las cifras del primer trimestre, las proyecciones para el cierre de 2025 ya dibujan un escenario alarmante. Según Carla Álvarez, experta en seguridad, si la tendencia actual se mantiene, más de 2.300 homicidios en sólo tres meses, Ecuador podría cerrar el año con más de 8.000 homicidios, superando ampliamente el récord de 2023. “Así, superaríamos los récords de los años anteriores (2021, 2022, 2023) que también fueron, a su tiempo, los más violentos, y que se caracterizan porque duplicaron los niveles registrados previamente”, advierte Álvarez .
Desde otra orilla, Daniel Pontón, académico experto en seguridad de Flacso, coincide con esta visión pesimista: “Vamos a tener un escenario bastante violento. Ya se vivió un inicio de año crítico y marzo se proyectó también como un mes altamente violento. Las acciones no han generado un impacto fuerte y no hay indicios de un cambio sustancial en la estrategia del Gobierno”.
Pontón estima que, de mantenerse la actual tendencia, la tasa de homicidios podría superar los 50 por cada 100.000 habitantes, ubicando a Ecuador entre los países más violentos del continente.
Esta proyección no es menor. Para ponerlo en contexto: en 2023, Ecuador cerró con una tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose por encima de países como Honduras o Venezuela; lo mismo ocurrió en 2024, con una tasa que ronda los 36 homicidios por cada 100 mil habitantes, algo que continuó poniendo al país como el país más violento de América Latina. Si se alcanza la cifra proyectada por los expertos, Ecuador estaría acercándose a cifras similares a las que vivió El Salvador en sus peores años pre-Bukele.
Pero más allá de las cifras, los expertos advierten sobre la ausencia de una política clara y sostenida. “Al momento, el Gobierno no ha evidenciado su estrategia para reducir la violencia”, señala Álvarez, quien insiste en que, si bien hay una línea clara de combate al crimen organizado basada en el uso de la fuerza, esta no necesariamente está orientada a disminuir la violencia estructural que vive la sociedad ecuatoriana.
Pontón también enfatiza en esta debilidad. Según él, el Ejecutivo mantiene una narrativa basada en lo comunicacional y lo territorial, pero no hay indicios de un plan integral ni de una hoja de ruta que permita pensar en una transformación estructural.
Ambos expertos coinciden: la violencia no se combate sólo con tanques y militares en las calles. “La violencia se reduce bien con estrategias de construcción de paz y fortalecimiento del tejido social. Elementos ausentes actualmente en la política de seguridad”, concluye Carla Álvarez .
Riesgos de seguir el mismo camino
Desde el inicio de su primer mandato, Noboa ha apostado por una narrativa de “mano dura” como respuesta frente al auge del crimen organizado. Esta estrategia se ha traducido en operativos militares en territorios con alta presencia delictiva, patrullajes conjuntos con fuerzas del orden y una serie de estados de excepción que, desde enero de 2024, se han encadenado casi sin pausas. Sin embargo, los expertos advierten que este enfoque no sólo está mostrando signos de agotamiento, sino que entraña riesgos profundos para la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la seguridad misma.
Pontón no lo duda: “Hay una dependencia ya sintomática, crónica, de los gobiernos hacia los estados de excepción. Se ha vuelto una suerte de ‘paracetamol’ frente a un problema estructural, mayúsculo”. Para él, estos decretos han dejado de ser medidas extraordinarias y han pasado a ser parte del día a día de la gestión de la seguridad. “Frente a eso, tenemos unos niveles de inseguridad crecientes y bastante complicados”, advierte.
La metáfora del “paracetamol” ilustra con claridad lo que está en juego: se trata de una medida que puede disminuir la fiebre momentáneamente, pero no cura la infección. Y mientras se repite este mecanismo, la violencia se adapta, muta, se redistribuye territorialmente. Pontón recuerda que la Corte Constitucional ya ha advertido al Ejecutivo sobre la reiteración de estas medidas sin fundamentos estructurales, exigiendo que se avance hacia una política pública sostenida. Incluso, dictó la creación de una comisión interinstitucional que el Gobierno inicialmente ignoró, pero que recientemente habría empezado a considerar, presionado por el propio fallo constitucional.
Para Carla Álvarez, la mano dura tiene un efecto colateral más: la relocalización del crimen, fenómeno que ha sido ampliamente documentado en otras latitudes y que se conoce como efecto globo. “La mano dura no reduce los incentivos para seguir exportando cocaína al mundo. Lo que hace es reubicar las rutas, los puertos, los métodos”, explica. Y esto ya está ocurriendo. “Por ejemplo, en Europa, han aumentado las incautaciones en el puerto de Hamburgo debido a que se han reforzado los controles en los puertos holandeses. Es decir, la presión en un punto infla el problema en otro”.
Este tipo de estrategias, además de ser costosas e insuficientes, no abordan las raíces del problema. “Lo que se necesita ahora es un pensamiento más inteligente, más complejo, que nos permita abordar el problema y erradicarlo de raíz, si fuera posible”, sentencia Álvarez. La académica señala que no se están implementando estrategias de construcción de paz ni de fortalecimiento del tejido social, lo que deja a la sociedad en una posición de vulnerabilidad frente al avance del crimen organizado.
Pontón coincide y alerta también sobre los riesgos institucionales y simbólicos de esta estrategia: “No hay un interés real en reestructurar las instituciones de seguridad. Se ha privilegiado lo operativo, lo territorial, lo comunicacional, pero no se ha avanzado en una hoja de ruta estratégica”. En su análisis, las decisiones del Ejecutivo responden más a la búsqueda de efectos mediáticos, como la presencia de ministros en territorio y la difusión de operativos, que a un verdadero plan de seguridad nacional.
Incluso medidas llamativas, como el acercamiento con empresas de seguridad internacionales, como el polémico caso del exmilitar estadounidense Erik Prince, han terminado siendo gestos vacíos. “Se habló de cooperación con fuerzas extranjeras y de asesorías con empresas privadas. Pero fueron más show que sustancia. No hay claridad en los mensajes”, concluye Pontón.
En suma, la estrategia actual de seguridad del Gobierno ecuatoriano enfrenta cuatro riesgos fundamentales:
- Normalización del estado de excepción, con un deterioro progresivo de derechos civiles y libertades constitucionales.
- Relocalización del crimen, que transforma el problema sin resolverlo, generando nuevos focos de violencia.
- Ausencia de institucionalidad fuerte, con cuerpos policiales, judiciales y de inteligencia debilitados o sin reformas.
- Desconexión entre operativos y política pública estructural, que impide soluciones de largo plazo.
El gran reto que enfrenta Noboa en su nuevo mandato no es, según los expertos, sólo doblegar al crimen, sino replantear desde sus cimientos el enfoque de seguridad, incorporando dimensiones sociales, judiciales y comunitarias, que hoy siguen relegadas.
¿Qué se debe hacer?
Frente a la reiteración de medidas excepcionales y a la falta de resultados sostenibles, los expertos coinciden en que el país necesita girar el timón. “Hay que tomar decisiones que sean mucho más integrales, más inteligentes, con una perspectiva compleja”, sostiene Carla Álvarez, quien insiste en que la solución no está en repetir esquemas que ya han fracasado en otras latitudes.
Una de las claves, según Álvarez, está en separar el combate al crimen organizado del manejo general de la seguridad ciudadana. Mientras la estrategia del Gobierno se ha enfocado casi exclusivamente en el enfrentamiento directo con bandas criminales, ha descuidado las otras dimensiones del problema. “La violencia se reduce bien con estrategias de construcción de paz y fortalecimiento del tejido social. Elementos ausentes actualmente en la política de seguridad”, afirma de forma contundente.
Esto implica, por ejemplo, recuperar el espacio público y las dinámicas comunitarias, trabajar con líderes barriales, escuelas, iglesias, organizaciones sociales, en lugar de militarizar los territorios. Son medidas de mediano y largo plazo, pero necesarias para construir condiciones estructurales de paz.
Por su parte, Daniel Pontón propone una hoja de ruta más técnica, centrada en lo que denomina la reinstitucionalización de la seguridad. Para él, uno de los principales déficits del país es el vaciamiento institucional que han sufrido organismos clave, como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el sistema judicial y las unidades de inteligencia. “Yo esperaría que ahorita se pisen las líneas del nuevo plan de seguridad, que se empiece a trabajar en el ámbito estratégico, para tener resultados en el mediano y largo plazo”, expresa.
Así, se puede ver que las alternativas existen, pero implican voluntad política, rediseño institucional y compromiso con el largo plazo. No se trata de abandonar la lucha contra el crimen organizado, sino de complementar con una visión más amplia, menos reactiva y más democrática. De lo contrario, el riesgo no es sólo que la violencia continúe, sino que se profundice el desgaste del propio Estado; algo que incluso, según el último Decreto Ejecutivo 599, ya se ha cumplido. Este asegura que las organizaciones criminales ya han sobrepasado las capacidades del Estado. Por esto, destacan los analistas, es necesario tomar un nuevo rumbo reinventado con acciones que ayuden a combatir la violencia en un corto, mediano y largo plazo.
Te puede interesar:
. Semana Santa potenció el turismo; sostener el ritmo será un reto
. Simulacro puso a prueba la reacción de instituciones ante amenazas
. Es engañoso sugerir que recientemente la OEA condenó la irrupción de Ecuador en la Embajada mexicana