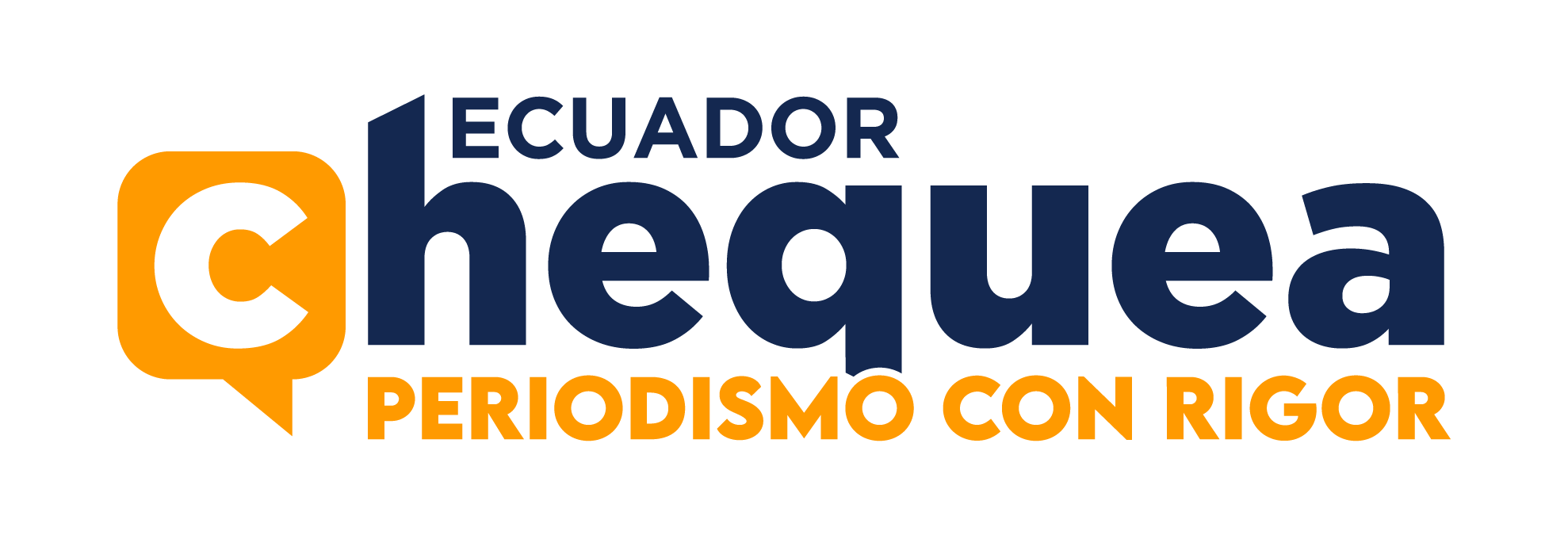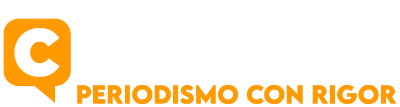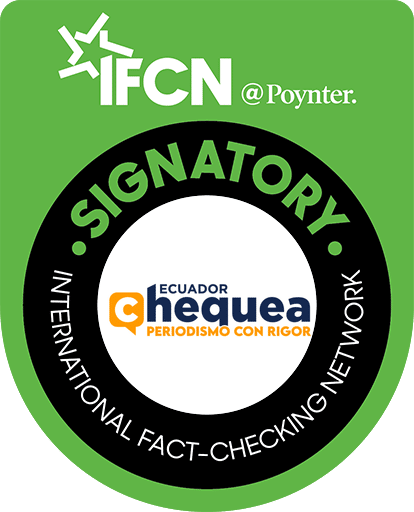La realidad que viven las personas de la comunidad en el país no sólo es vulnerable, sino que es invisibilizada por la falta de cifras y políticas públicas claras. Conoce más sobre esto.
Los colores relucen en el paisaje, pintando el ambiente con tonos arcoíris. Trajes brillantes, vestidos, maquillaje extravagante y carteles, expresiones de la diversidad, toman protagonismo en junio, el mes del Orgullo LGBTIQ+. Esta población, marginada y excluida durante gran parte del año, sale a las calles del mundo para defender sus derechos y visibilizar su presencia e identidad. El día se acerca.
Y es que la población LGBTIQ+ vive vulneraciones todos los días y a todos los niveles, desde el Gobierno hasta la población en general. Pero una de las primeras falencias que tienen, según explican las organizaciones de la sociedad civil, es la falta de cifras claras sobre la realidad que viven en el país; lo que, a su vez, impide la generación de políticas públicas eficientes.
Desde el Gobierno, uno de los intentos que se han llevado a cabo para mejorar esta situación llegó con el Censo Poblacional de 2022, cuyos resultados se entregaron recién este año. En este acercamiento estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos incluyó las variables de orientación sexual para conocer la cantidad de personas que se identifican como LGBTIQ+ en Ecuador.
Según los datos del Censo poblacional, en Ecuador 270.970 personas se identifican como parte de la población LGBTIQ+. De este total, 79.000 personas se identifican como gays, 121.931 como lesbianas, 15.837 son bisexuales y 4.010 tienen otro tipo de identificaciones, como pansexuales, asexuales, entre otros.
Asimismo, las estadísticas se muestran que, de la población LGBTIQ+, 49.249 se identifican como transgenero; es decir, que no se identifican con su sexo de nacimento.
Si se observa la composición poblacional de la comunidad LGBTIQ+, registrada por el INEC, se puede ver que la mayor concentración de personas con diversas identidades de género está en Guayas, con 67.277 personas. A esta le siguen Pichincha, con 48.757; Manabí, con 26.972; y Los Ríos, con 14.176. Asimismo, se puede ver que la región amazónica es la que menos incidencia de población LGBTIQ+ registra el Censo, aunque en estas zonas hay mayor cantidad en la zona rural en comparación a la zona urbana; contrario a la realidad nacional.
Por otro lado, si se analizan los datos por rangos etarios, se puede ver que las personas de 20 a 24 años son las que más casos de identificación con la comunidad LGBTIQ+ tienen. Por otro lado, entre las que menos tienen están los jóvenes de 18 a 19 años.
Estas cifras, como se puede ver, manejan un breve análisis de cómo los registros del INEC han detectado la composición de la población LGBTIQ+. Sin embargo, no presenta otro tipo de datos que permitan hacer un análisis cualitativo sobre cómo y en qué condiciones vive esta población. Para organizaciones civiles, es justamente esto lo que puede desprender en vulneraciones de derechos para las personas con orientaciones sexuales diversas. Conoce cómo afecta esto al día a día de la comunidad.
Falencias y vulneraciones
Para Efraín Soria, director de Fundación Equidad, el acercamiento que realizó el Censo con la comunidad LGBTIQ+ es insuficiente. Y es que, según el experto, “mientras el Censo dice que 2,4% de la población es de la comunidad, otros estudios con metodologías más elaboradas registran que la población LGBTIQ+ ronda el 4% de la población”. Para él, esta ya es una señal de que existe un subregistro de personas que no fueron contabilizadas por el INEC.
“Imagínate que el censista llega a una casa de una familia, donde está un padre que es bisexual y está con su familia y le preguntan su orientación sexual. Esa persona no va a decir la verdad”, dice. “Por eso nosotros nos pusimos a ver cómo se estaban manejando el Censo y recomendamos que existan otras metodologías que arrojen cifras más reales. Las mismas Naciones Unidas recomiendan otro tipo de metodologías. Ahora el INEC está planteando una nueva investigación con este tipo de metodologías y esperamos que esta arroje datos más reales”.
Por otro lado, Soria destaca que las cifras dadas por el Censo no dan elementos que permitan analizar las condiciones que viven las personas de la comunidad, “como condiciones laborales, acceso a servicios, acceso a salud, acceso a educación o condiciones de discriminación”. Para él, estos datos son esenciales para comprender realmente lo que viven en el día a día las personas LGBTIQ+.
“Fundamentalmente, tenemos sólo datos numéricos. Ese es un problema. El Censo, si bien permite conocer las cantidades registradas en sus estudios, no profundiza las cuestiones que van más allá, que son importantes para realmente aplicar y crear políticas públicas”, dice. “Esta información no es suficiente. Necesitamos datos más detallados”.
Asegura que variables, por ejemplo, como el acceso a empleo, son importantes para saber también la afectación que tiene el país a causa de la homofobia. Para ejemplificar esto, cita un estudio realizado por organizaciones internacionales, en el que se detalla que en América Latina se pierden $8 mil millones del PIB a causa de la homofobia y las restricciones laborales, explícitas o implícitas. “No dimensionamos que la discriminación ataca incluso a la economía”.
Sarah Flores, activista transgénero, concuerda con Soria. Ella asegura que el Censo tuvo varios problemas al momento de considerar la identificación de las personas en su orientación sexual y “esto afectó aún más a las personas trans”.
“Nosotros tuvimos casos en los que los censistas no quisieron colocar la identificación real de género de las personas, por sesgos personales. Esto lo hemos denunciado”, dice. “Los problemas al final no se conocieron con estas cifras. Las mujeres y hombres trans son vulnerados en varios espacios y esto no se conoce estadísticamente, más que por los intentos y acercamientos de la sociedad civil”.
Falta de políticas públicas
Para Soria, la falta de cifras detalladas es una de las causas por las que no se pueden hacer y llevar a cabo políticas públicas efectivas y eficientes: “No se puede hacer política pública sobre una realidad que no conocemos, ni sobre problemas que no sabemos qué tan grandes o recurrentes pueden llegar a ser”.
En Ecuador, detalla, existen falencias para la comunidad LGBTIQ+ que van desde el acceso a salud. “El Ministerio de Salud tiene 19 centros exclusivos para población LGBTIQ, pero es nada para lo que se necesita, incluso según los datos poblacionales del INEC”.
“Hay casos de discriminación que hemos detectado en el sistema de salud con personas trans, a quienes no quieren tratar según sus condiciones médicas y sus procesos de transición, en muchos casos. También hay el caso de lesbianas que no reciben tratamientos completos porque los médicos piensan que porque no hay penetración no necesitan atención”, dice.
Por otro lado, el sistema educativo también es un ‘talón de Aquiles’ de las políticas en pro de la comunidad LGBTIQ+. Esto, según Soria, debido a que en estos espacios no existen verdaderas políticas de inclusión que eviten que estudiantes sean víctimas de bullying por discriminación a sus orientaciones sexuales.
“Lo mismo en el acceso al trabajo. No hay una ley que obligue a las empresas a tener un tema de responsabilidad social, que garantice la estabilidad laboral de personas LGBTIQ, porque las personas al no ser reconocidas con su identidad sexual, pueden ser despedidas o salir de sus trabajos”, dice.
Según datos de la ONU, las mujeres trans en la región tienen una expectativa de vida de entre los 30 y 40 años: “No sabemos bien cuáles son las condiciones que tiene el país en estos aspectos, por falta de cifras y por falta de políticas concretas”.
Daniel Rueda, activista gay, también aclara que no hay sistemas de inclusión concretos en el país que “permitan a las personas expresarse y sentirse bien con quienes son de forma segura”.
“Las personas LGBTIQ sufrimos de una inseguridad constante y esos sentimientos, como no se ven en los datos, tampoco son tratados por el Estado con ningún tipo de política inclusiva”, dice.
De este modo, como se puede ver, los esfuerzos que se han realizado por el Gobierno han sido insuficientes “y han respondido más a temas políticos que técnicos”. Debido a esto, la población LGBTIQ+ no sólo se encuentra en vulnerabilidad, sino que sus condiciones de vida han sido invisibilizadas por la falta de acercamientos formales y nacionales. Y así, un año más, quienes salgan a las marchas y movilizaciones para defender sus derechos, saldrán este sábado a las calles, una vez más, con las mismas premisas y solicitudes desatendidas.
Te puede interesar:
· Se viene nuevo paro en Ecuador
· Ecuador ha sido ‘segundo hogar’ para 77.250 refugiados en 46 años
· Baños: aún no hay respuestas para los afectados por los deslaves