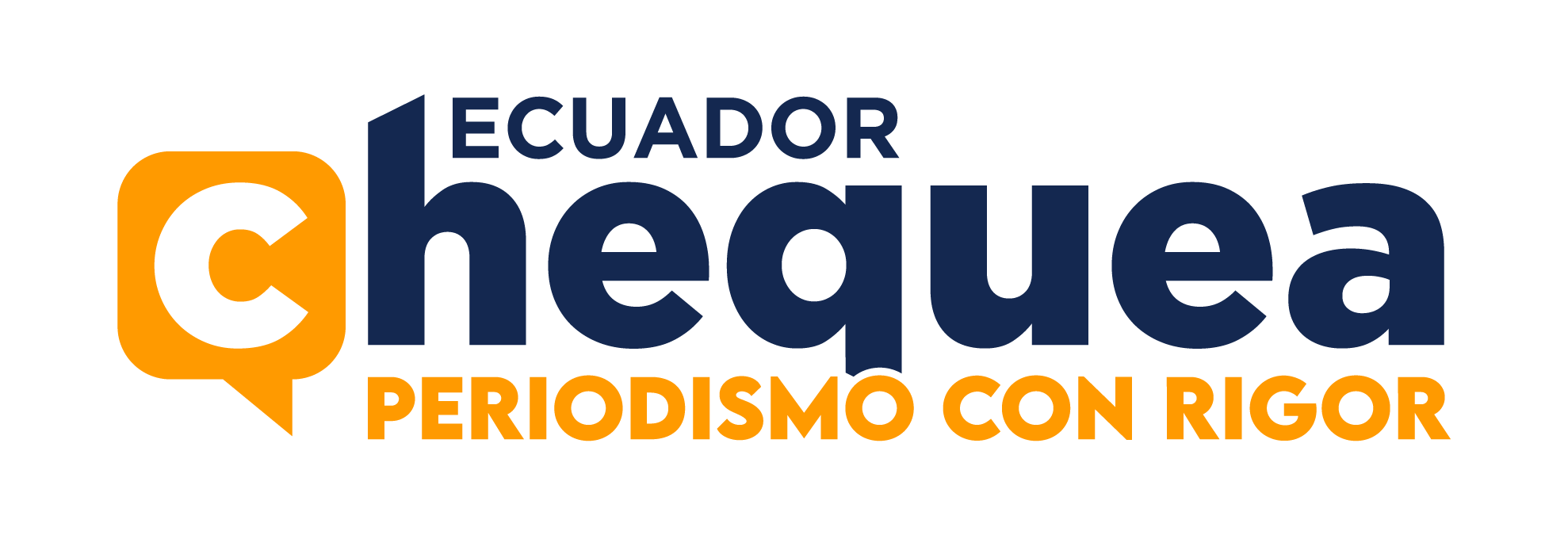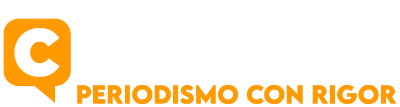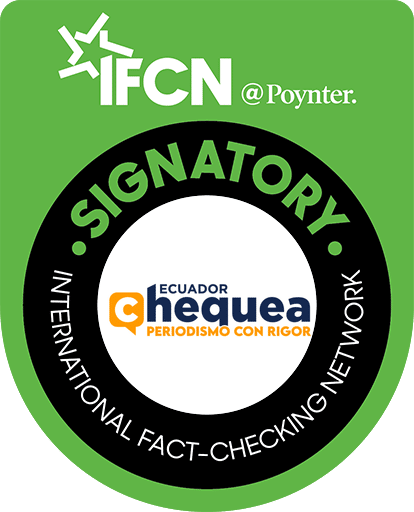El Gobierno anunció un plan para implementar generación eléctrica nuclear en el país. Sin embargo, no se han dado detalles sobre la millonaria inversión que representa esto y cómo se enfrentarán otros retos que presenta esta tecnología. Revise más detalles de esta propuesta y sus implicaciones:
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
‘Energía nuclear’ dos palabras que en el mundo han dejado de ser nuevas hace mucho, pero que para Ecuador se han sentido lejanas y limitadas a países del ‘primer mundo’. Sin embargo, en días recientes estas mismas palabras se han escuchado más cercanas, rondando los discursos de políticos y de funcionarios que hablan de una nueva opción para superar las crisis y garantizar el abastecimiento de la demanda de energía en todo el país.
¿Es viable implementar proyectos como estos en Ecuador? Es una de las preguntas que ha surgido luego de escuchar el discurso del viceministro de Electricidad, Fabián Calero, durante la presentación del plan de inversiones del sector eléctrico del Gobierno de Daniel Noboa, el pasado 21 de febrero.
“Estamos trabajando en un plan para que la energía nuclear sea una realidad en el país, vamos a tener noticias importantes sobre este tema en las próximas semanas”, dijo el funcionario en ese espacio, del que también participó la ministra de Energía, Inés Manzano.
El Viceministro aseguró que el país ya tiene una hoja de ruta a seguir en el proceso de implementación de esta energía, como aporte al sistema interconectado. Así, el Gobierno plantea una opción para superar la crisis eléctrica que ha venido viviendo el país por años y la misma que mantuvo a oscuras a todo Ecuador, por períodos, luego de que las sequías golpearan al sistema dependiente directamente de la generación hidroeléctrica.
El plan, según el Viceministro, es claro. Este se enfoca en varias etapas; la primera tendrá como objetivo proveer 300 megavatios de energía nuclear al país, a través de un reactor modular que empezaría a operar en 2029. La segunda se proyecta a mediano plazo con la construcción de una planta nuclear que genere 1 gigavatio (1.000 megavatios).
Con esta propuesta, el país aspira a cubrir el 20% de la demanda nacional de energía, algo que podría diversificar aún más la matriz energética y evitar que vuelvan a ocurrir crisis como la que actualmente pasa el país.
En el evento oficial, Calero brindó más detalles sobre el plan de acción para la implementación de este proyecto. Este, según dijo el funcionario, arrancó en diciembre de 2024 con una fase preparatoria que se extendió hasta enero de 2025. Pero el camino aún es largo.
La primera etapa del plan iniciada en febrero de 2025 y proyectada hasta mayo de este mismo año, contempla la asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica para evaluar el proyecto. Además, plantea iniciar con las evaluaciones y en la emisión de normativas pertinentes, entre las que se contemplan acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos y otras normas que puedan regular estas formas de generación eléctrica.
En la segunda etapa, en cambio, se prevé que abarque de mayo a octubre de 2025. En este lapso se crearán, según información oficial, las entidades responsables de la puesta en escena del proyecto dentro del Ministerio de Energías y Minas.
Por último, la tercera etapa contemplará todo 2026 y se enfocará directamente en el lanzamiento de un concurso público de selección para elegir la empresa que llevará a cabo la construcción de la central nuclear. Esto, según el Viceministro, proyectando que en 2029 la planta empiece a generar los primeros megavatios, con una vida útil proyectada de 40 años.
Además, la ministra Inés Manzano dio a conocer otros ejes del plan de electricidad del Gobierno, que contempla una inversión de $7.000 millones en hidroeléctricas que empezarían a operar entre 2025 y 2030, generando 5.700 megavatios. También, se habló de cinco proyectos eólicos de 310 megavatios, con una inversión de $430 millones, y nueve proyectos solares, que generarían 1.600 megavatios con una inversión de $1.100 millones.
Así el país proyecta su futuro energético; sin embargo, más allá de las propuestas en tiempos de campaña, ¿este tipo de proyectos realmente pueden ser una realidad para el país?
Energía nuclear
Paúl Coral, experto en energías renovables y académico de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica los beneficios de la energía nuclear: “Si nos enfocamos en sus ventajas, uno de sus principales atributos es su capacidad de producir grandes cantidades de energía con una cantidad relativamente pequeña de combustible. Un reactor nuclear puede generar una alta densidad energética con una cantidad mínima de uranio en comparación con otras fuentes de energía”.
Otra ventaja clave, según el experto, es su estabilidad en la producción de electricidad. “A diferencia de fuentes renovables como la solar o la eólica, cuya generación puede verse afectada por factores climáticos, las centrales nucleares pueden operar de manera continua, garantizando un suministro estable de energía. Además, la energía nuclear tiene tiempos de respuesta relativamente rápidos, lo que la hace adecuada para complementar fuentes intermitentes de generación renovable”.
Asimismo, Victor Herrera, experto en energía renovable e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, asegura que este tipo de energía es necesaria en proyectos a largo plazo. Hace una relación con cómo se veía a la energía hidroeléctrica hace 50 años, una novedad que poco a poco se hizo factible y viable.
«Si tú te vas 50 años atrás y hablabas de temas hidroeléctricos en el país, era una novedad. Cuando se buscó crear estas plantas, mucho de ese conocimiento básicamente vino del extranjero, se implantó en Ecuador y luego de 50 años podemos decir que ya tenemos una experiencia y que lo logramos”, dice.
Para él, el mismo proceso deberá ocurrir con la energía nuclear, que podría traer beneficios clave para el país. El experto, detalla, entre estos, la alta densidad de este tipo de generación, lo que, en otras palabras, implica que se necesita menos espacio para la construcción de plantas, si se la compara con otras como la eólica o la solar.
Aunque, los expertos hacen gran énfasis en que los retos que tendrá que superar el país hasta alcanzar una generación nuclear viable son grandes y deben ser puestos sobre la mesa si realmente se busca plasmar este tipo de proyectos.
Cinco retos clave del proyecto
El camino hacia la energía nuclear en Ecuador no sólo es largo, sino también complejo. Para que este tipo de generación sea una realidad, el país debe superar desafíos económicos, técnicos, ambientales y de formación profesional.
Herrera asegura que una de las falencias del plan que ha sido expuesto por el Gobierno es que no cuenta los detalles de cómo llegar a construir estas centrales y contar con generación nuclear. “¿Habría cooperación internacional? ¿Se iniciará con un pequeño reactor y en cuánto se lo expandirá? ¿Cómo se garantizará el suministro de uranio, principal combustible de esta generación? ¿Cómo se capacitará a los profesionales ecuatorianos?”, son las preguntas que se hace el experto y para las que no hay respuesta.
Según Victor Herrera, los retos que tendrá que enfrentar el país para la construcción de estas centrales son importantes y comprenden diferentes aristas. Aquí los cinco principales desafíos que podrían generar duda la viabilidad de este plan:
- Costos elevados y financiamiento incierto
Un desafío crucial es el costo de construcción y mantenimiento de una planta nuclear. Marcelo Cabrera, experto en generación eléctrica y académico, explica que a escala mundial, el costo de una central de este tipo oscila entre $ 6.000 y $ 9.000 por kilovatio instalado, “lo que la convierte en una de las fuentes de energía más costosas en términos de inversión inicial”. Esto, según datos de la Agencia Internacional de Energía.
En comparación, la generación solar oscila entre los $800 y $1.000 por kilovatio instalado, mientras que la eólica va de modo $1.200 a los $1.700.
En otras palabras, según esta base, para la generación de los 300 megavatios que busca implementar el Gobierno en la primera fase, que iniciaría operaciones en 2029, se necesitaría una inversión aproximada entre $1,8 y $2,7 mil millones. Asimismo, para la planta de generación de un gigavatio se necesitaría un aproximado de $6 y $9 mil millones.
“En países como Ecuador, donde hay opciones más económicas como la hidroeléctrica, solar o eólica, su implementación no parece financieramente viable”, señala Paúl Coral.
A estos costos se suman los de mantenimiento, seguridad y desmantelamiento de la planta cuando llegue al final de su vida útil, lo que en otros países ha representado miles de millones de dólares adicionales. Con respecto a esto, el Gobierno no ha detallado de dónde saldrán los recursos. No se ha hablado de préstamos internacionales, cooperación extranjera o inversiones privadas, dejando en el aire una de las interrogantes más importantes del proyecto.
- Un país accidentado
Otro obstáculo clave es la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones más sísmicas del mundo. Cabrera advierte que esto representa un desafío adicional para la seguridad de una central nuclear.
“Las regulaciones internacionales exigen protocolos de seguridad muy estrictos para reactores en zonas sísmicas. Esto aumenta significativamente los costos y hace más complejo el diseño de una planta segura en Ecuador”, explica.
Países con actividad sísmica, como Japón, han enfrentado serias dificultades con la energía nuclear por estos motivos. Si Ecuador quiere apostar por la energía nuclear, deberá garantizar que la infraestructura sea capaz de resistir eventos sísmicos extremos. Sin embargo, esto elevaría aún más los costos del proyecto.
- Personal capacitado
Uno de los mayores retos que se deberá enfrentar también comprende la escasez de expertos en energía nuclear. Víctor Herrera explica que, aunque Ecuador tiene físicos nucleares, la mayoría son teóricos y no han trabajado con reactores reales.
“No estamos hablando solo de ingenieros eléctricos o mecánicos. Se necesita personal con experiencia en reactores nucleares, manejo de residuos radiactivos y protocolos de emergencia, algo que Ecuador aún no tiene”, advierte el experto. «No nos han hablado con respecto a cuál sería el formato de implantación. ¿Va a ser como la geotermia en Chachimbiro, con cooperación japonesa? No podemos ser dependientes de una tecnología y de un capital humano netamente extranjero”.
- Gestión de residuos
Uno de los aspectos más críticos de la energía nuclear es la gestión de los desechos radiactivos. Un reactor nuclear genera residuos altamente contaminantes que deben almacenarse de manera segura durante miles de años para evitar riesgos ambientales y sanitarios.
Países con décadas de experiencia en energía nuclear como Francia y Estados Unidos, han tenido dificultades para manejar estos residuos. En Ecuador, aún no hay un plan para la disposición de desechos nucleares, lo que representa un vacío en la propuesta.
“No podemos ser dependientes de una tecnología y de un capital humano netamente extranjero. Si vamos a desarrollar esta energía, debemos asegurar que tenemos la capacidad de manejar todos sus aspectos, incluyendo los residuos radiactivos”, sostiene Herrera.
- ¿Plazos realistas?
El Gobierno ha anunciado que la planta nuclear entraría en funcionamiento en 2029, pero los expertos cuestionan esta fecha. Paúl Coral señala que los tiempos de construcción de centrales nucleares en otros países han sido mucho más largos.
Para esto, da dos ejemplos. En primer lugar, la Central Nuclear Palo Verde, levantada en Estados Unidos. “Esta planta, ubicada en Arizona, consta de tres reactores de agua a presión. Su construcción se llevó a cabo entre 1976 y 1988, abarcando un período de 12 años”, dice.
Por otro lado, la planta nuclear de Akademik Lomonosov (Rusia) “es la primera planta nuclear flotante del mundo, diseñada para operar en regiones remotas del Ártico. Su construcción tomó 11 años, con un costo aproximado de 420 millones de euros”.
Así, el experto aclara que, según datos de la World Nuclear Association (Asociación Nuclear Mundial), el promedio de tiempo de construcción de una central nuclear en 2021 fue de 88 meses, es decir, aproximadamente 7 años. Esto, en otras palabras, podría implicar que la construcción podría tomar más tiempo del anunciado, que daría un plazo de tres años.
¿Una solución factible?
Todos estos factores ponen en duda si el plan es realmente ejecutable en los plazos anunciados o si es solo una propuesta política con fines electorales. Y es que el anuncio del Gobierno llega en un contexto electoral clave, lo que genera dudas sobre la verdadera intención del proyecto. Víctor Herrera plantea la posibilidad de que la propuesta sea una estrategia política más que una solución real a la crisis energética.
“Para que el proyecto sea viable, el Gobierno debería presentar un plan detallado sobre financiamiento, seguridad, formación de personal y manejo de residuos. Hasta ahora, esos puntos no han sido explicados con claridad”, enfatiza.
Otro punto clave es que la energía nuclear no está incluida en el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032, lo que para los expertos sugiere que no ha sido una planificación a largo plazo que ha venido siendo contemplada por el Gobierno.
Por otro lado, Cabrera asegura que la propuesta termina siendo llamativa para la diversificación de la matriz energética y analizar alternativas que no se vean afectadas por épocas de sequía.
“Ahora bien, no se ha detallado un presupuesto para este tipo de energía en nuestro país y en la región es muy escasa, ya que no se tienen muchos proyectos ya ejecutados, por lo que, como todo proyecto, es primordial analizar la factibilidad económica de la propuesta, es decir, ver la factibilidad de continuar explotando recursos renovables como la hidráulica, solar, eólica, geotérmica y biomasa, o cambiar de enfoque, lo que ocasionaría que otros proyectos de este tipo se vean afectados en su ejecución”, dice. “La demanda pico del país en 2024 fue de 5.046 megavatios, por lo que, si la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair operará al 100 % de su capacidad y se le uniera con el proyecto nuclear, se tendría un abastecimiento de casi el 50% de la demanda total del país. Esto claro que es llamativo y se podría pensar que existiera un sobrante de energía, el cual se puede comercializar con Colombia y Perú, con todos los demás proyectos energéticos; sin embargo, es necesario abastecer el consumo local”.
A pesar de esto, los expertos coinciden en que el análisis de factibilidad es elemental para no promover propuestas sin sustento técnico.
Herrera, por su parte, es enfático al decir que no ve viable que este proyecto pueda llevarse a cabo a corto plazo. Sin embargo, asegura que es importante que sí se empiece a plantar una semilla que permita que en 10 o 15 años Ecuador pueda ya tener una madurez necesaria, en todos los ámbitos antes mencionados, para plantearse realmente soluciones de este tipo.
Te puede interesar:
. La precampaña para segunda vuelta se “instala” en la Asamblea
. Ecuador: ‘el infierno del infierno’ por la ola de violencia
. La caída del sector automotor sigue imparable en este 2025