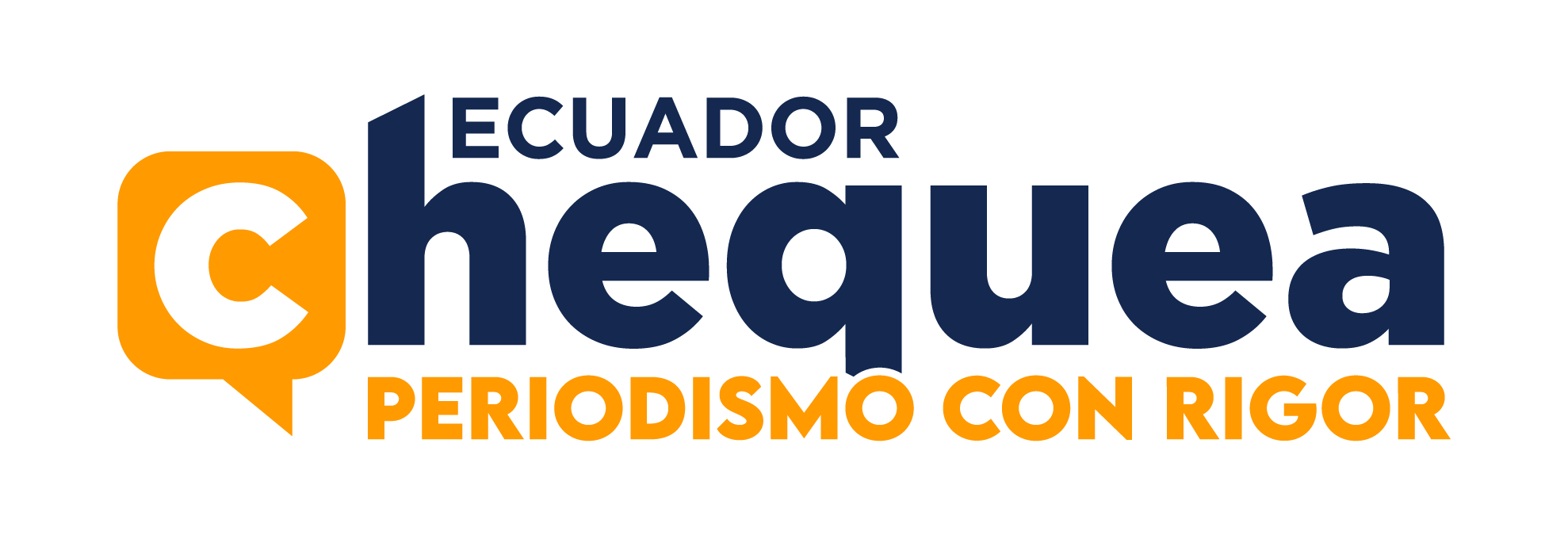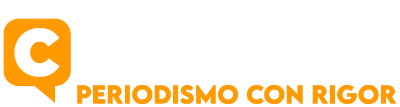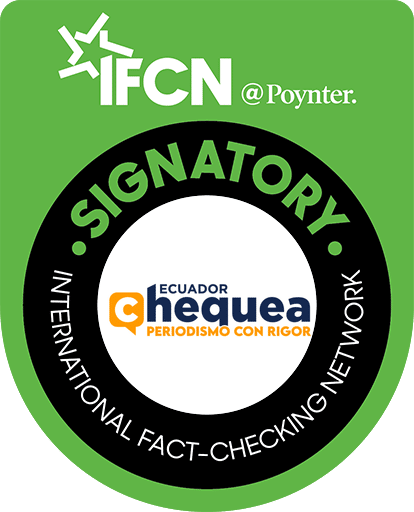El último sismo de Esmeraldas trae de nuevo a la memoria una realidad: no estamos listos para enfrentar desastres naturales. Entre 1900 y 2020, hemos enfrentado 28 terremotos, 46 inundaciones y 37 deslizamientos, pero seguimos mostrando las mismas falencias.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Una vez más, la tierra tembló. Los relojes marcaban las 06:44 cuando el movimiento lo abarcó todo. Las ventanas sonaban, las luces campaneaban, las paredes ondeaban, la luz se iba y los medios anunciaban lo inminente: un nuevo sismo azotaba a la provincia de Esmeraldas.
Fueron 6,1 grados en la escala de Richter y en medio del mar de información, las redes sociales empezaban a develar lo que había ocurrido allí, cerca de la zona cero.
Paredes caídas, ventanas convertidas en fragmentos, postes derribados, casas completas destrozadas; recuerdos de eventos del pasado que dejaron miles de personas afectadas, heridas y desposeídas. Pero hoy, la cuenta fue clara: 854 viviendas afectadas y 267 viviendas, 26 unidades educativas, 24 establecimientos turísticos y varios edificios públicos dañados.
El epicentro del temblor se situó frente a las costas de la ciudad de Esmeraldas, con una profundidad de 28 kilómetros. Pero para quienes lo vivieron allí se sintió aún más cerca; quizá en sus mismos pies, en las paredes que crujían, o tal vez en el techo que comenzaba a desprender un polvo ligero. Quizá en los recuerdos de ese abril de 2016, cuando su provincia, su ciudad, se vio destruida por el terremoto.
Es ese mismo recuerdo el que, quizá, mantuvo a una joven llorando desconsolada en la vía pública horas después del temblor. Frente a su casa, en el barrio La Inmaculada, la mujer temblaba mientras, a un lado, un niño posaba en brazos luego de recibir un fuerte golpe al caer de la cama durante el sismo.
Pese a todo, la mujer seguía allí; parada, congelada por el miedo a nuevas réplicas, o al menos declaró a ‘Retratos Esmeraldeños’, medio de comunicación digital de la provincia. “A dónde vamos a correr”, dijo entre sollozos, esperando lo peor, aunque el riesgo parecía haber pasado.
Un poco más allá, otro joven lucía preocupado por lo que pudiera venir. “Justo estábamos conversando con la familia, comparando la magnitud de este sismo con el de 2016. Nos asusta tanto lo que ocurrió. Gracias a Dios aquí no tuvimos heridos, sólo golpes, pero no sabemos cómo reaccionar ni estamos preparados para esta situación”, decía en medio de la incertidumbre.
Así, este nuevo sismo no sólo trajo recuerdos, sino que también revivió una preocupación que permanece vigente: ¿qué hacer en caso de que esto vuelva a ocurrir?, ¿cómo actuar si llega un sismo más grande? ¿Ecuador está realmente preparado para afrontar esto?
Una historia de heridas
El último sismo de Esmeraldas es uno más en la lista de los desastres que ha tenido que afrontar Ecuador a lo largo de los años, uno que sigue sumando daños, afectaciones y vidas golpeadas. Los temblores, las lluvias, las erupciones; en Ecuador, los desastres naturales han sido constantes. Cada generación ha conocido de cerca el miedo, la pérdida y la necesidad de volver a empezar entre escombros. La historia del país está tejida con momentos de tragedia que, una y otra vez, han puesto a prueba su resiliencia.
Uno de los primeros recuerdos imborrables se remonta al 4 de febrero de 1797, cuando un terremoto devastó Riobamba y sus alrededores. No fue un sismo cualquiera: es considerado uno de los más mortales en la historia del continente. Según los registros históricos, más de 12.000 personas perdieron la vida aquel día. Las crónicas hablan de cómo la ciudad entera fue arrasada, de cómo el suelo se abrió y tragó casas, iglesias y caminos. Fue un evento tan brutal que incluso cambió el curso de algunos ríos en la región.
Casi un siglo después, en 1868, otra catástrofe golpearía el norte del país. El terremoto de Ibarra, registrado el 16 de agosto, dejó una cifra estremecedora: alrededor de 15.000 y 20.000 muertos. La ciudad blanca quedó en ruinas, y la tragedia marcó para siempre a sus habitantes.
Y entre los más recientes, el 16 de abril de 2016, ha sido otro de los golpes inesperados que se siente con fuerza en la memoria. El terremoto de Pedernales, de 7,8 grados de magnitud, dejó 676 muertos, 6.274 heridos y pérdidas económicas que superaron los 3.000 millones de dólares. Manabí y Esmeraldas, dos de las provincias más golpeadas, todavía cargan las cicatrices de esa noche que cambió todo en apenas segundos. Casas, escuelas, hospitales; todo cayó como papel.
En cada reporte de entonces se repetían las mismas imágenes: calles llenas de escombros, sobrevivientes buscando a sus familiares bajo montañas de cemento, campamentos improvisados donde antes hubo barrios enteros. Y también, el reclamo de siempre: ¿por qué seguimos siendo tan vulnerables?
Pero las erupciones volcánicas también han dejado su marca. El volcán Tungurahua, por ejemplo, entró en un periodo eruptivo activo entre 1999 y 2016. Durante años, las poblaciones cercanas vivieron bajo la sombra de cenizas, evacuaciones forzadas y la amenaza constante de una explosión mayor. Muchas comunidades se vieron obligadas a adaptarse a convivir con la incertidumbre, alterando sus formas de vida tradicionales, perdiendo cultivos, ganado y parte de su identidad.
Más cerca en el tiempo, en marzo de 2023, otro fenómeno inusual sorprendió a la costa ecuatoriana: el ciclón Yaku. No se trató de un ciclón típico, sino de un evento meteorológico atípico que provocó lluvias intensas e inundaciones en más de 37 cantones. Zonas urbanas y rurales quedaron afectadas, y el agua, en cuestión de horas, transformó calles y avenidas en ríos improvisados.
Cada uno de estos episodios no sólo ha dejado una estela de dolor y pérdidas materiales. También ha puesto en evidencia las mismas fallas estructurales: un país que, en palabras de Christian Rivera, experto en gestión de riesgos, “no aprende de sus errores y de su historia”.
Ecuador es, como lo han repetido expertos una y otra vez, un país “multiamenaza”, atrapado en la franja más activa del Cinturón de Fuego del Pacífico, vulnerable no sólo a los movimientos de la tierra, sino también a los caprichos del clima y a la furia de sus volcanes.
Y aunque la historia ofrece lecciones duras, el tiempo ha demostrado que el olvido puede más que la memoria: que se reconstruyen casas, se reparan carreteras, pero pocas veces se reconstruyen sistemas de prevención sólidos que puedan salvar vidas en la próxima tragedia.
La última sacudida en Esmeraldas, como las anteriores, no sólo movió el suelo. Movió también esas preguntas que nunca terminamos de responder: ¿hemos aprendido algo? ¿Estamos mejor preparados hoy que ayer? ¿O seguimos esperando el siguiente golpe para, otra vez, lamentar las cifras?
¿Cultura de prevención?
Hablar de prevención en Ecuador es, inevitablemente, mirar hacia las fisuras profundas que el tiempo no ha logrado cerrar. Una de ellas es la cultura de prevención: ese intangible que debería ser parte cotidiana de la vida de las personas, pero que sigue viéndose, en muchos casos, como un discurso lejano.
Rivera es claro al respecto: “Somos débiles en prevención”. Y esa debilidad, explica, se expresa en cada desastre, en cada emergencia, donde la reacción llega tarde, improvisada y a veces mal ejecutada. “Respondemos, respondemos y respondemos. Pero respondemos mal”, asegura, recordando los errores cometidos tras eventos recientes como el terremoto de 2016 o el deslizamiento de Alausí .
La misma visión la comparte Cristopher Velasco, también especialista en gestión de riesgos, quien matiza que la prevención no puede pensarse únicamente como la preparación ante grandes desastres. Para él, debe formar parte de la vida diaria: desde revisar el clima antes de salir de casa, hasta planificar rutas seguras para el trabajo o la escuela . “No podríamos situar solamente que la prevención está atada a la ocurrencia de desastres, sino más bien está pensada en cómo convivimos de mejor forma con el riesgo”, explica.
Sin embargo, esa convivencia aún está lejos de ser una realidad extendida en Ecuador. Según el Climate Change Knowledge Portal del Banco Mundial, el país ha sufrido al menos 28 terremotos significativos, 46 inundaciones y 37 deslizamientos sólo entre 1900 y 2020. Y pese a este historial, las prácticas preventivas siguen siendo limitadas.
La razón, según Velasco, es que muchos de los esfuerzos de educomunicación, como la difusión de la “mochila de emergencia” o los “planes familiares de emergencia”, no han logrado calar en la ciudadanía porque son campañas “muy generales”, que “no responden a los contextos territoriales o culturales de cada región”.
Por su parte, Rivera subraya otro problema estructural: la falta de preparación institucional. “En los municipios pequeños, los responsables de las unidades de gestión de riesgos son cuotas políticas, no técnicos capacitados”, denuncia. Esto significa que, incluso cuando existen recursos o programas, no hay suficiente personal formado para ejecutarlos de manera adecuada.
La situación es crítica, si se mira desde el análisis técnico. Así lo advierte el Sustainability Journal, con un estudio en el que detalla que en Ecuador “los riesgos múltiples rara vez se consideran de manera integral”. Esto significa que mientras el país se prepara para un terremoto, se ignoran amenazas paralelas como deslizamientos, tsunamis o fenómenos climáticos extremos que podrían encadenarse a partir de un solo evento.
A este entramado de debilidades se suma la desigualdad social. En palabras de Rivera, “la gente pobre es más vulnerable, sin lugar a dudas” . Y no sólo porque viven en condiciones más precarias, sino porque las instituciones no controlan los asentamientos humanos, no educan adecuadamente a la población sobre riesgos y no reubican a quienes habitan en zonas de peligro.
Y en esta dinámica, el fenómeno de la corrupción también juega un rol. Rivera señala que muchos permisos de construcción en zonas de riesgo se entregan mediante coimas a funcionarios municipales, lo que agrava la exposición de sectores vulnerables. Así, mientras algunas personas con mayores recursos pueden construir viviendas seguras, otras deben conformarse con terrenos baratos en laderas, márgenes de ríos o zonas inestables, donde un sismo o una lluvia fuerte pueden ser sentencia de muerte.
Para el experto, la prioridad que se debe dar a estos temas es clara: “Es tan importante que un informe de Naciones Unidas dicta que por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran diez dólares de reacción y atención de afectaciones. Es muy necesario empezar a hacerlo”.
Por otro lado, Velasco complementa este análisis señalando que esta prevención no debe limitarse a la reacción ante emergencias, sino repensarse como una nueva forma de relacionamiento con el entorno. “La prevención implica también una reflexión sobre el modelo de desarrollo y las formas de relacionamiento con nuestros recursos naturales”, afirma. Y eso es lo que se debe expandir en la población
¿Qué se debe cambiar?
Para ambos expertos, la respuesta es clara: educar, educar y educar.
Rivera insiste en que la educación preventiva debe comenzar en los niños y jóvenes, para que se conviertan en multiplicadores de conocimiento. Además, propone que los políticos jóvenes sean también educados en temas de gestión de riesgos, para cambiar la cultura de improvisación que predomina en los niveles de poder.
Velasco, por su parte, plantea que los programas de educomunicación deben ser mucho más pertinentes, adaptados a las realidades culturales y territoriales. La prevención debe pensarse “puerta a puerta”, utilizando medios locales como la radio, sobre todo en las zonas rurales donde el acceso a internet sigue siendo limitado .
Los ejemplos existen. Japón, Chile, Colombia y Perú son países que han logrado avanzar en políticas de prevención más integrales. En Japón, por ejemplo, la prevención se enseña desde la escuela, de forma lúdica y cotidiana. “No sólo se trata de hacer simulacros, sino de integrar el conocimiento de los riesgos en la vida diaria”, recuerda Rivera, citando iniciativas como Riesgolandia, un programa de educación preventiva para niños que permitía a los más pequeños convivir y saber actuar ante eventos de riesgo.
En Ecuador, aunque existen esfuerzos como el Observatorio Andino para mejorar el monitoreo de riesgos o proyectos locales innovadores, como el uso de Google Street View para mapear vulnerabilidad a inundaciones en Quito, su alcance sigue siendo limitado. La falta de presupuesto, de personal técnico capacitado y de continuidad política hacen que muchos de estos proyectos terminen como esfuerzos aislados.
La imagen es clara: Ecuador es un país multiamenaza, que convive con terremotos, volcanes, lluvias extremas, deslizamientos, entre otros desastres. Sin embargo, la prevención no ha logrado instalarse como una prioridad real ni en el Estado ni en la conciencia colectiva.
Como advierte Rivera, “cuando sólo respondemos, llegamos tarde. Llegamos cuando toca contar heridos, fallecidos, personas afectadas”.
Invertir en prevención, dicen los informes de Naciones Unidas, puede ahorrar hasta diez veces más en costos de respuesta; repite el experto.. Pero mientras eso siga siendo una teoría y no una práctica, los mismos escenarios de Esmeraldas, de Manabí, de Ibarra o de Riobamba seguirán repitiéndose.
La tierra volverá a temblar. Y la pregunta seguirá siendo la misma: ¿esta vez estaremos preparados?
Te puede interesar:
. 160 millones le han costado al país las campañas de los políticos en 17 años
. Guía para entender el diferimiento por alivio financiero
. Es falso: que estén por eliminarse los subsidios a los combustibles