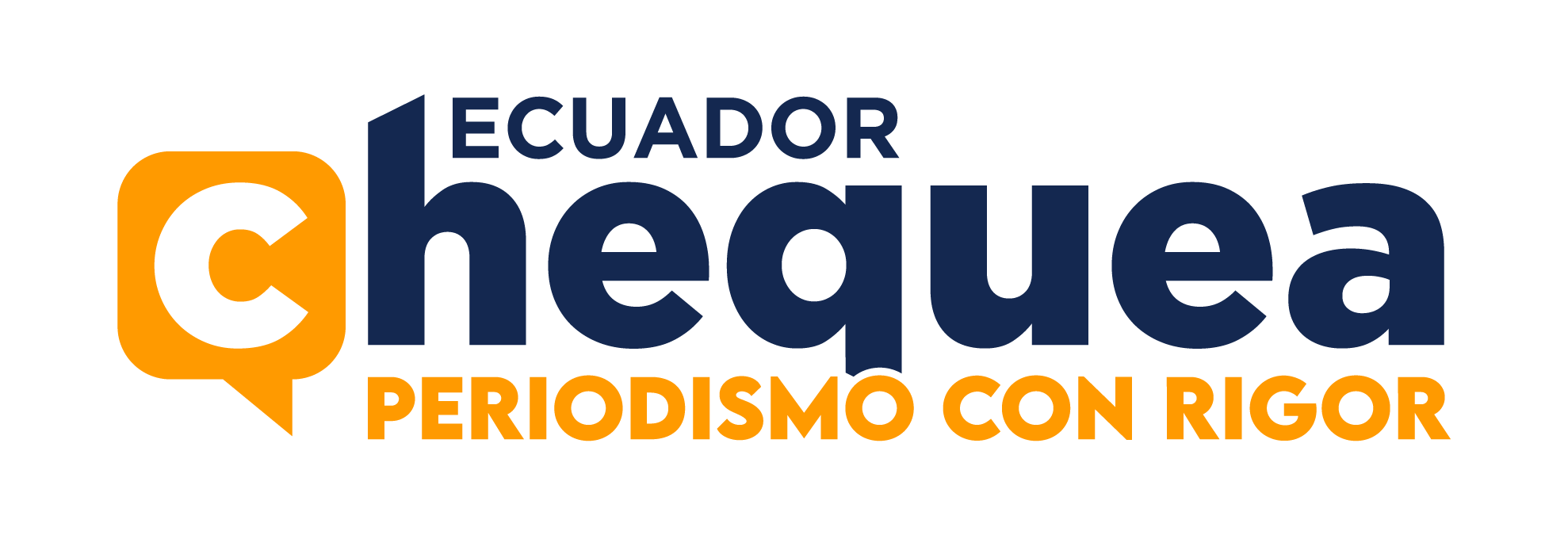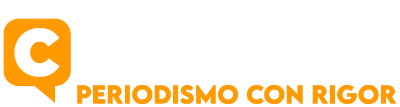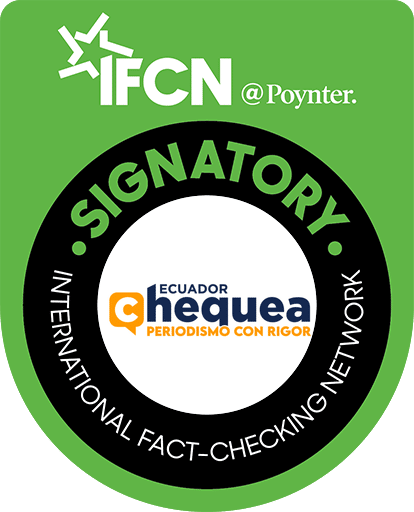En medio de un ecosistema saturado por mentiras, medias verdades y rumores disfrazados de información, el fact-checking aparece como una forma de resistencia. Una práctica periodística que se ha vuelto urgente. No sólo combate la desinformación, sino que propone una ética de trabajo basada en evidencia, transparencia y rigor. Pero ¿sirve el chequeo de datos en un mundo donde lo emocional parece valer más que lo verdadero? Nuestra respuesta convencida: ¡sí!
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Un lunes cualquiera, en una página de Facebook, una imagen con letras grandes anunciaba: “Terroristas venezolanos: el Tren de Aragua serán encarcelados en Ecuador. Pacto Trump / Noboa 2025”. Los colores del diseño se asemejaban a los de un medio de comunicación, las letras sonaban a un medio confiable; y no era el único. Más abajo, la misma página había compartido una publicación en la que se veía, con tonos y logos de La Hora Ecuador, medio de comunicación de larga trayectoria en el país, la frase: “La banda terrorista venezolana Tren de Aragua llega a Ecuador por acuerdo de cooperación de seguridad con USA”.
El problema es que todo eso era falso. Rápidamente las publicaciones alcanzaron los 50, 100 y 200 likes y reacciones; se multiplicaba y pasaba de boca en boca, posicionando una mentira; calificada como falsa por Ecuador Chequea. Para muchos, se convirtió en una realidad que incluso fue reflejada en publicaciones realizadas en X, donde pasó a convertirse en una verdad casi absoluta. Pocos se preguntaron sobre su origen, sobre su autenticidad, sobre si era real o no; muchos creyeron en los diseños ciegamente. Una muestra más de la desinformación en acción.
La escena no es nueva, pero cada vez es más sofisticada. En Ecuador, como en muchas partes del mundo, la desinformación ha dejado de ser un accidente para convertirse en una condición estructural de la conversación pública. Está en los grupos de WhatsApp, donde circulan cadenas sobre supuestas declaraciones, temas políticos, sociales, económicos, de salud, entre otros. En mensajes reenviados que alertan sobre cortes de energía inexistentes; en videos recortados que reescriben los hechos. La mentira se disfraza de verdad con facilidad y se instala sin resistencia.
Rodrigo Jordán, académico experto en comunicación y análisis de la desinformación, lo resume así: “Estamos viviendo ya en realidades paralelas (…). Los usuarios viven en un ámbito totalmente invadido de desinformación”. En un entorno saturado de estímulos, donde cada persona recibe cientos de mensajes al día, la capacidad de filtrar, contrastar o verificar se vuelve un lujo. Y en esa confusión, la desinformación encuentra su caldo de cultivo perfecto.
Las consecuencias son profundas. Se erosionan las claves más básicas: ¿qué es real?, ¿qué es un rumor?, ¿en quién confiar? La desinformación afecta la salud mental, la percepción del entorno y la convivencia cotidiana. No se trata sólo de una amenaza para la democracia, sino para la vida en sociedad; así lo dice también el experto.
Según Latinobarómetro, 7 de cada 10 latinoamericanos reconocen no saber distinguir entre información verdadera y falsa. En Ecuador, muchos no sólo se informan a través de redes sociales, sino que lo hacen en plataformas donde los algoritmos premian lo emocional, lo escandaloso, lo polarizante. El conocimiento pierde terreno frente a la velocidad del impacto.
En ese ecosistema, las herramientas tecnológicas que alguna vez sirvieron para mejorar una foto, ajustar una voz o editar un fondo, ahora permiten crear escenarios completos de falsedad. Ya no se puede confiar plenamente en lo que se ve o se escucha. La inteligencia artificial ha empujado los límites de la manipulación digital a niveles inéditos. Y esta es sólo una parte del panorama.
Mientras tanto, la mayoría de personas navega esta marea sin brújula, sin alfabetización digital, sin referentes confiables. Como advierte Jordán: “Ya no puedes confiar en lo que ven tus ojos y lo que escuchan tus oídos, especialmente en contenidos de redes sociales”. Pero, ¿qué implica la desinformación y cómo poder entenderla? Aquí te contamos.
¿Cómo entender la desinformación?
A diferencia de un error, la desinformación se construye con intención: manipula datos, imágenes, voces y contextos con un objetivo claro, el de confundir, dividir y alterar la percepción pública. Lo que antes era rumor, hoy es desinformación.
Como explica Jordán, “esto se ha convertido en un arma totalmente perversa porque es jugar no sólo con la ingenuidad, sino con las expectativas de una población que hoy es muy fácil de manipular informativamente”. Y sus efectos se sienten con fuerza en épocas electorales, aunque la desinformación actúa en todos los ámbitos: desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta el entretenimiento.
Hoy una mentira puede viralizarse en minutos y llegar a millones en cuestión de clics.
La diferencia no está en la existencia de la desinformación, sino en su escala y velocidad. Las redes sociales y los algoritmos potenciaron lo que ya existía: rumores, teorías conspirativas, contenido manipulado. Como lo afirma Carmen Marta-Lazo, en un estudio publicado por Dialnet, ahora “una mentira puede dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos”.
En este entorno, el cerebro humano, sobreexpuesto a estímulos e información desmedida, lucha por procesar la avalancha de información. Según Jordán, apenas logra filtrar un 10% de lo que recibe a diario. La cifra se vuelve más preocupante cuando el 70% de los latinoamericanos dice no saber distinguir entre una noticia y la desinformación.
Este terreno fértil es el hábitat ideal de la posverdad, un concepto que el diccionario Oxford nombró palabra del año en 2016. La posverdad describe un contexto donde los hechos objetivos pesan menos que las emociones y creencias personales. Es decir, lo que parece cierto vale más que lo que es cierto.
Para Jordán, la posverdad se sostiene sobre estrategias dirigidas a manipular contenidos con fines políticos, comerciales o ideológicos. Y en un país como Ecuador, “donde apenas el 18% de la población tiene educación superior, el impacto es más agudo y hay menos herramientas críticas para enfrentar la desinformación”.
Este fenómeno ha ido de la mano con otro igual de grave: la erosión de la confianza. En las instituciones, en los gobiernos, en los medios de comunicación. “Estamos perdiendo la percepción real del mundo donde vivimos”, alerta Jordán, quien recuerda que, según la última edición de Latinobarómetro, el 28% de los ecuatorianos estaría dispuesto a aceptar un régimen autoritario si resuelve sus necesidades básicas.
Todo esto conforma un ecosistema donde la verdad compite en desventaja: el sensacionalismo rinde más clics, la polarización alimenta las burbujas ideológicas y los algoritmos premian la ira por encima de la evidencia.
Los efectos son múltiples: deterioro de la salud mental, ruptura del tejido social, vulneración del derecho a decidir con información. Según Chequeado, medio argentino especializado en fact-checking, la desinformación también afecta directamente “el bolsillo y la salud de millones de personas que día a día ven cómo distintas estafas o falsedades sobre tratamientos médicos pueden afectar su vida”.
Un fenómeno mundial
La desinformación ya no es un fenómeno local. Circula por fronteras con la misma facilidad con la que viaja un meme o un video viral. Sus efectos, lejos de limitarse a un país o una coyuntura específica, se han convertido en una amenaza transnacional para la democracia, el diálogo y la toma de decisiones informadas.
Uno de los casos más estudiados ocurrió en Estados Unidos, durante las elecciones presidenciales de 2016. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la Universidad de Indiana revelaron que una de cada cuatro publicaciones políticas en Twitter (ahora X) contenía enlaces a sitios de baja credibilidad o directamente falsos. No era ruido aislado: era una campaña estructurada.
El análisis mostró que bots automatizados jugaron un rol clave en amplificar este contenido, generando miles de retuits para que las falsas noticias se vieran más populares y legítimas. Lo preocupante no fue sólo la existencia de la mentira, sino la eficacia de su circulación. “Los rumores más compartidos tendían a beneficiar a Donald Trump y perjudicar a Hillary Clinton”, concluyeron los investigadores.
Pero la desinformación no sólo nace dentro de las campañas: a veces es exportada.
El caso de Rusia es emblemático. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Kremlin sostiene un verdadero ecosistema de propaganda y desinformación, compuesto por medios estatales como RT y Sputnik, redes de bots, cuentas falsas, sitios web fantasma y trolls digitales organizados para infiltrar el debate en países extranjeros.
Durante la campaña de Trump, varias investigaciones revelaron que operadores rusos no sólo difundieron falsedades en inglés, sino que también infiltraron grupos sociales con mensajes polarizantes, buscando debilitar la cohesión interna del país. El objetivo no era sólo influir en una elección, sino desestabilizar la democracia desde adentro, explotando sus propias fracturas: racismo, violencia policial, migración, derechos civiles.
Este tipo de intervenciones son parte de una estrategia conocida como “guerra híbrida”, donde la desinformación actúa como un arma tan efectiva como los misiles, pero más silenciosa. Como señala el experto José María Blanco, en la doctrina militar rusa “la desinformación no es un accesorio, es un instrumento central de combate”.
En América Latina, el fenómeno también crece, aunque con matices propios. En países como Argentina, Brasil, Colombia o México, las campañas políticas han incorporado estrategias digitales agresivas, con troll centers, influencers partidarios, campañas negras y el uso de plataformas como TikTok para esparcir mensajes emocionales, muchas veces falsos.
En un estudio comparativo, los académicos Emerson Cervi y Mariana Saldanha analizaron las campañas de Trump y Bolsonaro, concluyendo que ambas utilizaron la desinformación como una herramienta de movilización política basada en el miedo y la confrontación.
En Ecuador, la historia no es distinta. Aunque con menos estructura, los mecanismos de desinformación son igual de efectivos. Durante los últimos procesos electorales, se detectaron granjas de trolls, imágenes manipuladas, deepfakes rudimentarios y frases falsas atribuidas a candidatos, muchas veces replicadas por páginas aparentemente informativas. La ciudadanía, desprotegida y sin herramientas, quedó atrapada en un bucle de confusión.
El problema es claro: las democracias se debilitan cuando se restringe la libertad de expresión, pero también cuando la verdad se convierte en algo irrelevante. Cuando ya no se puede distinguir entre lo que ocurrió y lo que alguien editó para que parezca que ocurrió.
La investigadora Isabel Wences lo resume así: “La desinformación erosiona la confianza, alimenta la polarización y puede tener consecuencias directas sobre la estabilidad democrática”. En algunos contextos, incluso ha revitalizado ideas autoritarias y extremistas, desde discursos misóginos y neofascistas hasta teorías conspirativas que cuestionan el sistema electoral mismo.
Y aunque los contextos cambien, el patrón se repite: plataformas que viralizan sin verificar, medios que caen en la trampa por velocidad o sesgo, y ciudadanos que deciden su voto, su salud o su economía sobre la base de una mentira.
Importancia del fact-checking
En medio de un ecosistema saturado por mentiras, medias verdades y rumores disfrazados de información, el fact-checking aparece como una forma de resistencia. Una práctica periodística que se ha vuelto más urgente que nunca. No sólo porque combate la desinformación, sino porque propone una ética de trabajo basada en la evidencia, la transparencia y el rigor.
Pero ¿sirve el chequeo de datos en un mundo donde lo emocional parece valer más que lo verdadero? La evidencia dice que sí.
Según experimentos realizados en Argentina, Reino Unido, Sudáfrica y Nigeria, el fact-checking ayuda a corregir percepciones erróneas, incluso en contextos polarizados y con audiencias diversas. Como lo explica Olivia Sohr, directora de impacto en Chequeado, “cuando alguien ve una advertencia de que el contenido que está leyendo en internet es falso, se reduce de forma efectiva la diseminación de la desinformación” .
El efecto no es menor. Estudios del MIT mostraron que las etiquetas aplicadas por verificadores en redes sociales reducen significativamente la creencia y la intención de compartir contenidos falsos. Incluso entre quienes desconfían de los medios, estas advertencias funcionan. Más que cambiar una ideología, lo que logran es desacelerar la viralidad, introducir una pausa, una duda, una oportunidad para pensar antes de compartir.
Sohr lo resume así: “Las personas comparten menos cuando saben que algo fue catalogado como falso. Queremos que quede claro: el chequeo sirve”.
Pero no basta con que existan iniciativas aisladas. Jordán lo advierte con claridad: “El fact-checking debería ser una política pública permanente. Es la única tabla de salvación que tenemos para que no se nos caiga la percepción real del mundo donde vivimos”. Y propone que el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral u otras instituciones, fomente y apoye a empresas y medios verificadores, que puedan actuar no sólo en elecciones, sino de forma continua en la vida pública.
Porque, como él mismo recuerda, hoy los ciudadanos viven inmersos en realidades paralelas: “Ya no puedes confiar en lo que ven tus ojos y lo que escuchan tus oídos, especialmente en contenidos de redes sociales”. Y sin una brújula confiable, el costo es altísimo: desinformación, polarización, desconfianza, fatiga cívica.
Por eso, iniciativas como Ecuador Chequea o plataformas aliadas a redes como LatamChequea son más que útiles: son necesarias. Su trabajo no sólo consiste en desmontar mentiras, sino en reconstruir el vínculo entre ciudadanía, información y verdad.
Y aunque el fact-checking tiene límites, no siempre llega a todos, no siempre logra revertir una creencia instalada, cada chequeo es una intervención en la conversación pública. Un intento por volver a poner la evidencia en el centro.
Eso, en tiempos de saturación informativa y desconfianza, es una victoria. Porque detener la viralización de una mentira no siempre requiere cambiar una ideología, sino frenar el impulso. Reducir el daño. Recuperar el contexto. Sohr insiste: “Queremos que quede claro: el chequeo sirve”.
¿Qué hacer?
Frente a un panorama abrumador, donde las mentiras se camuflan de titulares, las emociones gobiernan las redes y la evidencia parece opacada por la rapidez del scroll, surge una pregunta inevitable: ¿qué puede hacer cada persona para no ser parte del problema?
Olivia Sohr lo tiene claro. No se trata sólo de esperar que los medios hagan su parte. El combate contra la desinformación también necesita del ojo crítico de la ciudadanía. Por eso, desde Chequeado, propone algunas acciones básicas que pueden marcar la diferencia.
- Desconfiar del impacto emocional inmediato.
Si un post te enoja, te asusta o te genera una reacción muy fuerte, detente. Esa es justamente la estrategia de la desinformación: apelar a la emoción para evitar el pensamiento crítico. - Verificar antes de compartir.
No reenviar contenido “por si acaso”. Buscar la fuente original, revisar si algún medio confiable o verificador lo ha chequeado, mirar fechas, nombres, detalles. Muchas veces, con una búsqueda rápida en Google basta para saber si algo es real o no. - Valorar la duda.
En tiempos de certezas impuestas, dudar es una forma de cuidado. No todo lo que se parece a una noticia lo es. No todo lo que viene en forma de video o meme es cierto.
- Elegir mejor nuestras fuentes.
Seguir medios comprometidos con la verificación, consultar páginas oficiales, apoyarse en plataformas que trabajan con datos. También se puede seguir a medios de fact-checking, como Ecuador Chequea, que publican constantemente verificaciones en redes sociales.
- No confiar ciegamente en redes sociales.
TikTok, X o Instagram no están hechas para informar, sino para entretener o viralizar. Si algo importante sólo lo viste ahí, probablemente merece una segunda revisión.
“No todo lo que circula es cierto. Y no todo lo que parece una noticia, lo es”, resume Sohr. En ese llamado sencillo pero urgente está el desafío. Porque la desinformación no se detiene.